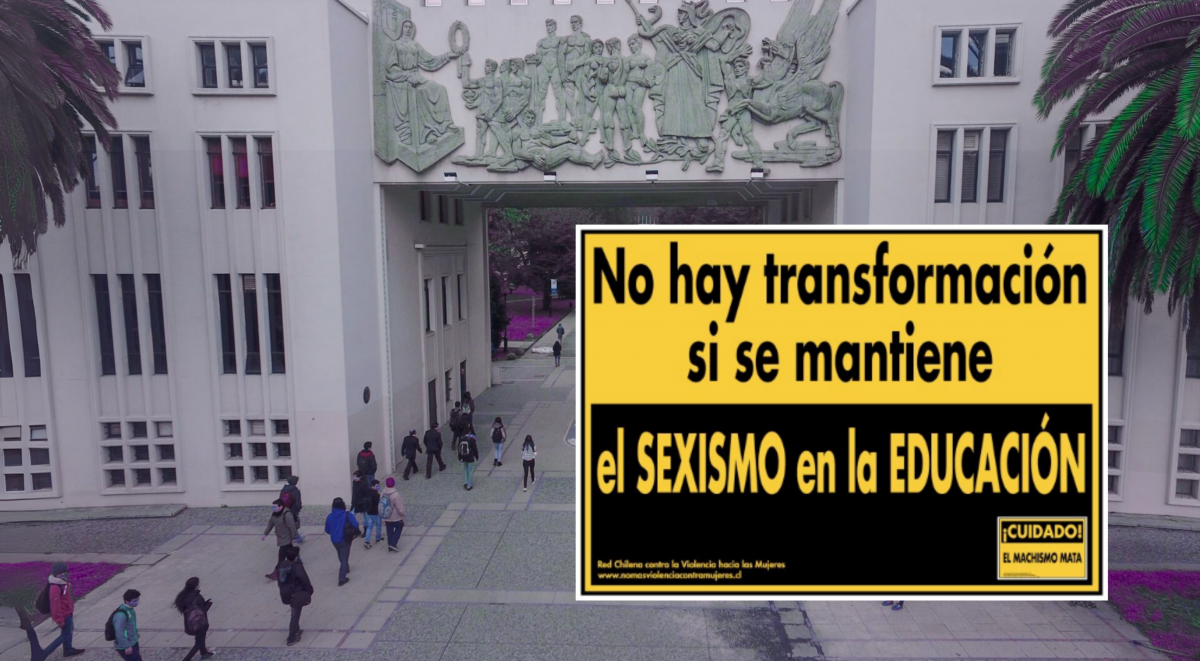
La violencia contra las mujeres, en sus múltiples manifestaciones, es un fenómeno que desborda ampliamente el ámbito educativo —espacio que todas transitamos, o no, en algún momento de nuestras vidas y que, en ciertos casos también habitamos desde la universidad— convirtiéndose en una realidad estructural condicionante.
De ahí la urgencia de situar la mirada y detenernos a observar este contexto. Problema que nos preocupa profundamente, pues reconocemos su impacto no solo en los procesos educativos, sino también en las trayectorias académicas, laborales y en las experiencias vitales de las mujeres que habitan estos espacios.
Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, reconocemos y destacamos la importancia de las movilizaciones feministas y estudiantiles, especialmente por su fuerza e impacto. El año 2018, nos sumamos a ellas, compartiendo una interpelación que no se limitó a las responsabilidades individuales, sino que se dirigió también a las estructuras institucionales que sostienen y reproducen pactos patriarcales.
A pesar de ello, la situación actual en espacios educativos demuestra que estas estructuras denunciadas hace siete años siguen intactas: en los últimos meses, estudiantes de diversas casas de estudio se han movilizado por múltiples casos de violencia de género y la falta de protocolos efectivos.
“El silencio es cómplice” y “No hay transformación si se mantiene el sexismo en la educación”, son mucho más que consignas de la campaña ¡Cuidado! El machismo mata: son declaraciones urgentes que denuncian las raíces estructurales de la violencia machista, especialmente en el ámbito educativo.
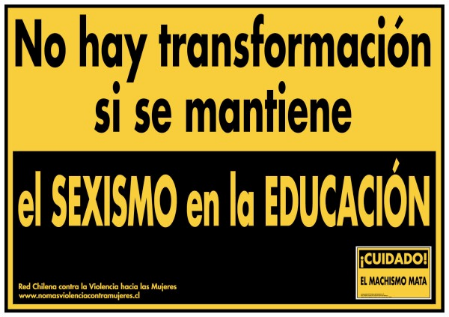

Este mensaje, tan claro como necesario, pone de relieve un problema denunciado: las instituciones educativas se inscriben en lógicas cisheteropatriarcales que las convierten en espacios inseguros para mujeres, cuerpos disidentes y personas LGTBIQA+; lejos de erradicar las violencias machistas y de género, las reproducen y naturalizan en sus prácticas cotidianas. Violencias y discriminaciones que, durante décadas, permanecieron relegadas a los márgenes y que, a través de la organización y lucha feminista, estas han sido expuestas como estructurales, normalizadas y sistemáticamente silenciadas.
En respuesta, diversas instituciones educativas han desarrollado normativas, protocolos y políticas que, en teoría, buscan abordar estas problemáticas. No obstante, desde una perspectiva feminista crítica, es necesario advertir que muchas de estas herramientas funcionan más como jaulas de pájaro —decorativas, cerradas, sin vuelo— que como verdaderos instrumentos de transformación. Con esta metáfora, lo que queremos decir es que se trata de mecanismos que en la práctica priorizan lo procedimental y lo punitivo, sin alterar las estructuras de poder que sostienen la violencia. Así, la paradoja institucional refuerza aquellos silencios que legitima.
En este contexto, a fines de 2022 el 95,4 % de las instituciones de educación superior declaraba contar con una política integral contra el acoso sexual y la discriminación de género (Ministerio de Educación de Chile, 2022). Esto responde, en parte, a la entrada en vigor de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, y que establece una serie de obligaciones para estas instituciones, cuyo incumplimiento puede constituir un impedimento para acceder a la acreditación institucional.
Sin embargo, al escuchar a mujeres que han debido buscar apoyo institucional, es posible dar cuenta de que estos instrumentos muchas veces terminan siendo dispositivos que protegen a los agresores —amparados en derechos laborales y educacionales— mientras ellas enfrentan procesos extensos, burocráticos, y en muchos casos, altamente revictimizantes. La consecuencia es clara: muchas de ellas terminan abandonando el espacio y los procesos mientras las instituciones continúan operando bajo una lógica de silenciamiento y preservación del status quo.
Además, es necesario enfatizar que la violencia de género en contextos educativos no se reduce a agresiones físicas o sexuales ni afecta únicamente a las estudiantes. Estudios feministas recientes insisten en una noción ampliada de violencia que incluye formas simbólicas, institucionales, económicas y epistémicas que impactan de manera diferenciada a quienes forman parte de este espacio de manera cíclica y desde posiciones tan diversas como precarias: estudiantas, funcionarias y académicas.
Tal como señala Rita Segato, las instituciones no solo reproducen el mandato de masculinidad, sino que administran el castigo de forma selectiva, convirtiendo a las mujeres que denuncian o que requieren apoyo en cuerpos punitivizados. Así, la ayuda institucional está condicionada: se activa cuando el cuerpo es considerado una “víctima legítima”, pero se retira cuando dicho cuerpo es leído como disruptivo o conflictivo. Del mismo modo, cuando estas instituciones investigan o intervienen en situaciones que involucran a mujeres, no lo hacen desde una perspectiva de género transformadora, sino desde marcos de vigilancia, castigo y cuestionamiento. Ignorando sus trayectorias de vida, contextos y motivaciones, aplican criterios que refuerzan el control, la sospecha y el castigo. Con esto, queremos señalar que la institucionalidad no transforma: solo administra el conflicto.
Estas insuficiencias se han documentado no solo en la Universidad de Chile, donde el año 2023 se registraron 263 solicitudes de personas que solicitaron atención en la Red de Acogida —un 34,8 % más que en 2022 (195 personas)— y de las cuales el 72,2 % fueron mujeres. También en la Universidad Austral, por ejemplo, donde una estudiante de posgrado denunció años atrás por acoso sexual al entonces director del Instituto de Psiquiatría, y más recientemente, en mayo de 2025, estudiantes de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la sede Puerto Montt presentaron denuncias de acoso sexual por parte de otro profesor.
De forma similar, en la Universidad Alberto Hurtado, una estudiante de posgrado denunció en 2023 haber sido agredida sexualmente por un docente en al menos tres ocasiones. En ese momento, no identificó al agresor por temor, lo que llevó a que la universidad cerrara el procedimiento interno sin aplicar sanciones. Sin embargo, la situación cambió tras la presentación de una querella formal contra el académico Álvaro Herrscher, actualmente investigado por la Fiscalía de Género Metropolitana Oriente. Frente a ello, la institución respondió con su suspensión y el anuncio de la reapertura de la investigación interna, en una decisión claramente impulsada por la presión estudiantil, luego de que se iniciara un paro exigiendo su desvinculación.
Por otra parte, en la Universidad de Concepción más de 50 carreras se encontraban en paro, tras denuncias de violencia de género en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. Acciones que buscaban visibilizar no solo casos puntuales, sino una demanda transversal de respuestas que sean capaces de dejar atrás la complicidad, el silencio y la burocracia, y asuma con urgencia su responsabilidad.
Desde una perspectiva feminista —y en línea con las demandas históricas impulsadas por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres— denunciamos que no puede haber transformación educativa mientras se mantenga el sexismo estructural. La violencia de género en contextos universitarios no es un fenómeno aislado, es parte de un continuo que data desde el ingreso de las mujeres a este espacio.
Consecuentemente, exigimos que las instituciones dejen la mera formalidad y ofrezcan garantías efectivas, recursos suficientes y voluntad política. En este sentido, es imprescindible que adopten una comprensión situada, que reconozca particularidades de la violencia, los entramados de poder y las desigualdades que estructuran la vida comunitaria en estos contextos.
Por Nicole Herrera Farfán, activista feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
